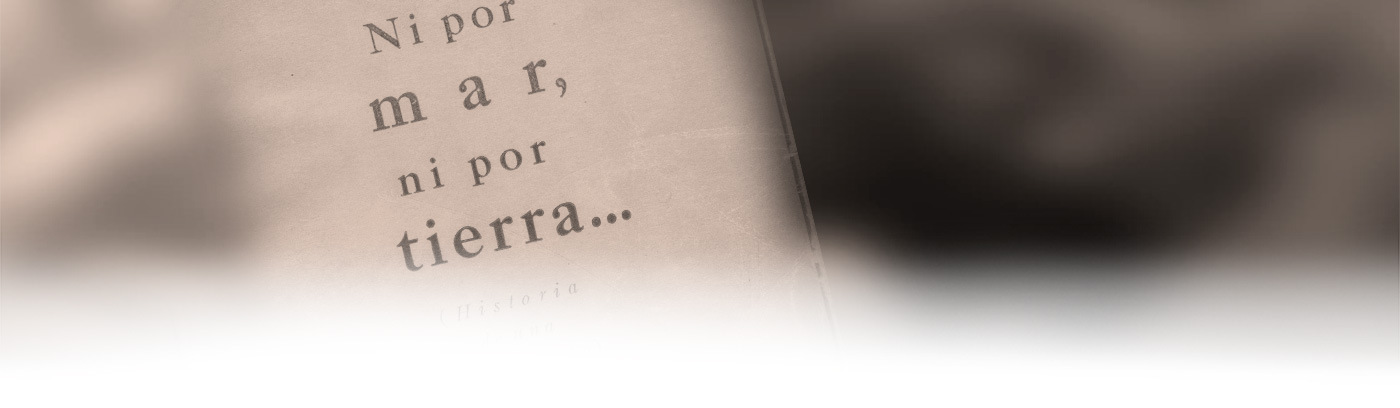Salió en la revista bonaerense Histonium de noviembre de 1950.
Tanto para Toynbee como para Ortega el origen de la civilización ―deberíamos decir de la creación― se encontraría entonces en el mal y en la enfermedad. No podemos compenetrarnos aquí profundamente de esta idea, pues deberíamos para ello extendernos, saliéndonos de los márgenes del mundo, para trasladarnos al hondo más allá. Sin la creencia que sostenía Berdiaev (filósofo un tanto olvidado, pero de quien se han tomado muchas ideas) de que la historia es incomprensible sin un prólogo que se cumple fuera de ella, o sea, en el más allá, nada se podría entender y todas estas intuiciones deberán quedar incompletas, al aplicarse a esta tierra material y dura. El comienzo de la inadaptación del hombre no se cumple en «esta tierra», sino en «otra». Y la historia también deberá tener un epílogo, fuera de ella, en una zona original. Solo ahí se cumplirá la «readaptación».
Mas no le pidamos a Toynbee consecuencia filosófica, ni un completo cuadro metafísico. Lo que a él le interesa es el hecho concreto de la civilización en la historia. Desde esos seis mil años iniciales, más allá de los cuales se extienden las sombras del misterio, las civilizaciones vienen sucediéndose unas a otras y pereciendo.
Spengler, nos dice Toynbee, ha creído observar a través de toda la historia una cierta uniformidad en el fenómeno de la decadencia; ello se debería a que las civilizaciones, por un libre acto, dejan de responder en forma creadora a los estímulos que se le presentan, entran en colapso y se produce el automatismo.
Vemos que Toynbee se tranquiliza con las palabras. En esta idea del automatismo él ha cifrado grandes esperanzas. Ya tendremos ocasión de volver sobre ella más adelante.
En la vida, pasión y muerte de las veintiuna civilizaciones que Toynbee estudia, él no descubre superioridad de una sobre otras. Ninguna ha logrado la salvación, ni alcanzado a la meta, pues solo el héroe o el santo la han alcanzado individualmente en ellas. Todas las civilizaciones nacen y mueren y no se observa ningún objetivo ascendente, ni objetivo evolucionista en este retorno. Y entonces Toynbee hace un nuevo descubrimiento, que es ahora su teoría de las «religiones superiores». Cada civilización crea, o recibe de la anterior, una religión superior. Y si la civilización no avanza al pasar de una en otra, en cambio, la expresión religiosa sí. Se ensancha, evoluciona y crece en forma continua y segura, integrándose con todo el acervo de la humanidad. Y Toynbee cree que la construcción de la religión es la misión suprema del hombre en la historia y no el hacer política, o técnica. En movimiento inverso al de las civilizaciones que perecen, la religión se eterniza a costa de ellas. He aquí una afirmación de Toynbee que se contradice con su afán de prolongar su propia civilización. Las civilizaciones mueren, dice, porque es debido al dolor de lo perecedero que el hombre se hace sabio y concreta su sabiduría en el pensamiento religioso ascendente, que nace de los transfondos acumulativos del inconsciente colectivo y del proletariado de las civilizaciones moribundas. Las civilizaciones necesitan perecer para que la religión viva.
Podría así creerse que hay una historia del Espíritu que se desarrolla al margen y por encima del rebullir de las civilizaciones.
—
Pero Toynbee no se detiene a meditar en las últimas consecuencias de sus afirmaciones. Él va a los hechos. Y como los hechos cambian, él también lo hace en sus puntos de vista.
Si las civilizaciones deben perecer para mayor gloria de la religión, el historiador quisiera eternizar en cambio la suya propia, valiéndose de una gran «respuesta» a las urgencias que el tiempo presente le depara. Este se lograría en un acto de creación espiritual, renunciando a las apetencias del instinto del poder, del nacionalismo, del racismo, y comprendiendo las exigencias mayores del instante histórico. Es decir, por medio del espíritu es posible vivificar la materia, producir el milagro y saturar de energías al automatismo.