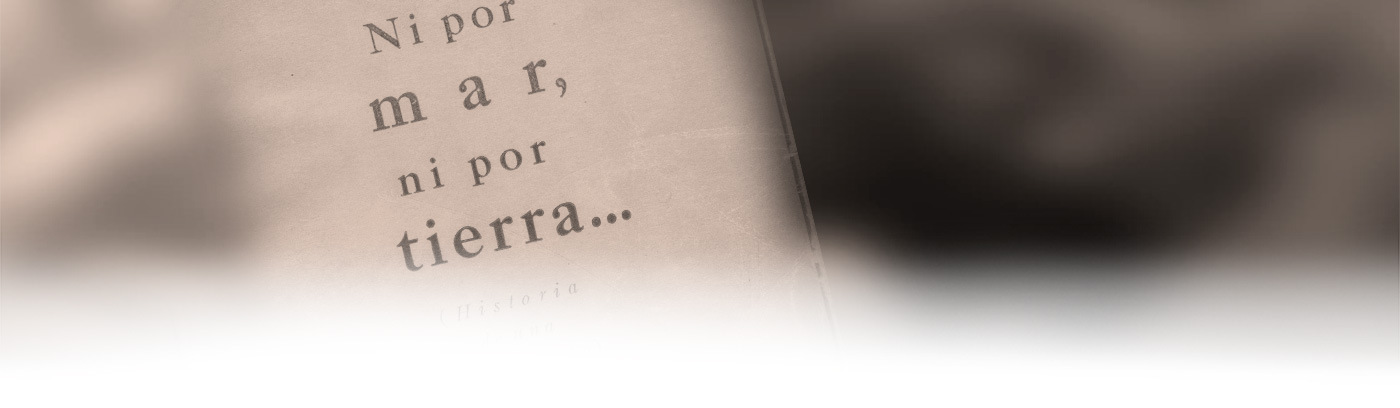El Mercurio (Santiago de Chile), 28 de junio de 1964.
¡Cuántas cosas! Cuando Krishna Menon presentó el «asunto de la Antártida» en las Naciones Unidas, fui a hablar con Nehru. Le dije:
―Es un sueño romántico de Chile. Podemos renunciar a todo, al cobre, al salitre, pero no a la Antártida, porque un pueblo no puede renunciar a sus sueños. Si lo hace, estará perdido para siempre.
Nehru estaba sentado en su escritorio. Tenía frente a sí un vaso con rosas rojas. Se quitó la que llevaba en el ojal, la puso en el vaso y cogió otra. Despacio, me respondió:
―Dígale a su país que tendremos muy en cuenta su sueño romántico.
Y Nehru retiró el «asunto de la Antártida» de las Naciones Unidas. (Sin este retiro, no habría sido posible la conferencia antártica y el primer acuerdo existente para establecer en el mundo una zona «desatomizada»).
Cuando murió el profesor Jung, esa misma mañana en que yo recibiera la noticia, Nehru partía en su viaje al valle de los Dioses. Fui a despedirle al aeropuerto y le comuniqué la muerte de ese hombre que Nehru también admiraba. Le sugerí que le enviase en su nombre y el de su Gobierno un pésame a la familia. Se quedó un rato silencioso. Luego, me dijo: «Ya no alcanzo a dar la orden personalmente; le ruego hacerlo usted. Vaya al Ministerio de Relaciones Exteriores y hable con el secretario para asuntos externos, el señor Desai; dígale que envíe un telegrama a mi nombre». Así lo hice, y fue de este modo cómo la India y Nehru estuvieron presentes a la muerte de ese filósofo gnóstico, que tanto se interesó por este país, tratando de penetrar sus secretos y hacerlos accesibles al Occidente. Se cerraba un círculo. Como hoy.
¿Habrían podido cumplirse estas cosas si no hubiese una relación de esencias y de siglos?
Nehru, en medio de su grandeza, poseía además una modestia auténtica, una simplicidad admirable. Vivía como un asceta, viajaba en un pequeño automóvil, sin escolta; odiaba la protección policial y el boato. No bebía alcohol, aun cuando no era vegetariano y también fumaba. Un día me dijo: «No entiendo el whisky. Entiendo sí el vino rojo de los latinos, el vino pagano y el “soma”, licor mágico de los arios. Yo bebería vino y soma».
La planta de su pie
Son las doce. El cortejo va a partir. Los dignatarios extranjeros han llegado. Están allí y, entre ellos, el último virrey de la India, lord Mountbatten, con su hija. Fue amigo de toda una vida de Nehru. Vestido de blanco, con el uniforme de la Marina Real, con una banda negra, de luto, en el brazo, con el pecho cubierto de condecoraciones, está visiblemente emocionado, firme, mientras los soldados y los familiares retiran el cadáver de su lecho de flores para ponerlo sobre la cureña que le llevará, a través de calles y plazas, hasta las riberas del Jumna, cercano al sitio en donde se quemó a Gandhi. Se está trabajando duro para colocarlo sobre la cureña. Estoy aquí al frente y puedo verlo todo. Ya se le ha levantado y ahora habría que amarrarle. Se trae una cuerda. La bandera se corre un poco y un pie de Nehru queda al descubierto. Veo su planta desnuda, las líneas de su pie, y me quedo como hipnotizado por esa presencia tan terrestre, por ese pie pequeño, prendido a esa evidencia profundamente humana. El pie, la planta de aquel hombre, esa cosa de su cuerpo que él usara para caminar por esta tierra durante setenta y cuatro años, que le acompañara por el mundo y que ayer muriera con él. Sin embargo, está tan viva, tan presente aún. Y es tan humilde, tan desnuda, que tiene el poder supremo de sustraerme de todas las alturas y de todas las distancias y traerme de golpe a la tierra, para hacerme sentir el drama, la desgracia inmensa de una muerte; la incomprensible desaparición de un hombre, «la ofensa que se le hace al hombre con la muerte» ―como decía el poeta brasileño Ribeiro Couto―.
Difícil me es ya dominar la emoción.
La alucinación
En verdad, es alucinación. Primero, vamos por el jardín, circundándolo. La multitud de los servidores impide ver a aquellos que tiran la cureña, de modo que la figura de Nehru va tendida en lo alto, sobre las cabezas, deslizándose suavemente, como volando. Así se va Nehru, así desaparece, sobre las cabezas de sus hijos amados de la India, con su rostro bello en la muerte, en paz suprema, con una leve sonrisa.
Luego, las calles, el mar humano, los millones que lloran, cantan. Diez mil soldados impotentes para contener esa marea que agita el cortejo, que golpea al débil despojo y lo lleva de lado a lado, como deseando retenerlo aún, o empujarlo quizás hacia el infinito, hacia la nada. El corresponsal del Sunday Times, de Londres, ha apodado a este funeral fantasmagórico «festival de la inmortalidad y de la piedad ante la muerte». Símbolo, en verdad, de toda la humanidad. Los extranjeros puede que no entiendan, o crean ver una falta de respeto ante la muerte, sin emoción verdadera. Pero no es así; porque la India es otra cosa, es un mundo legendario, una civilización de seis mil años ininterrumpidos que expresa sus emociones sin polarizarlas. Todo va ahí mezclado. Dios y la nada. Lo eterno y lo efímero. Lo que se acaba totalmente y lo que nace en el mito de mañana, lo que se prolongará un día en la leyenda. India es la cuna de los dioses. Aquí nacen y mueren. Los dioses nacen de la nada del hombre, de la angustia de su nada y de la necesidad que existe de inventar la eternidad, encarnando la leyenda y el mito. Inventar la inmortalidad, crearla, recrearla. Y es por eso que se llora y se ríe al mismo tiempo, que se ora y se blasfema, en medio del calor sofocante y de las montañas de polvo, de lágrimas y flores.