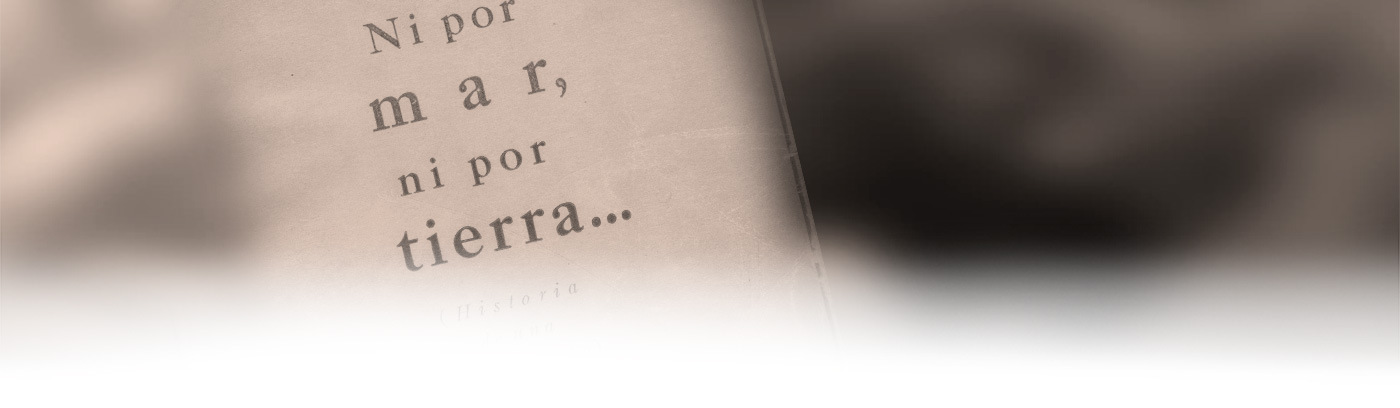El Mercurio (Santiago de Chile), 28 de junio de 1964.
El karma yogui
A las doce partirá el cortejo. Tomo una pieza en un hotel, me baño y como algo. También no he dormido ni comido desde ayer al amanecer. Son menos de las seis de la mañana. Me visto con mi antiguo traje hindú, de «kadhi», y me siento en el balcón a contemplar la India, esa «tierra hecha para el sufrimiento», como dijera Hermann Hesse. Veo los domos de las tumbas de Humayun y de los Lodis, las ruinas del Purana Quila, la vegetación lujuriante, los árboles del mango, los paños blancos tendidos al sol.
Y empiezo a recordar. Dejo que vengan las imágenes. ¿Quién fue Nehru? En el fondo, un hombre misterioso, contradictorio, lleno de pasión, de fuego y de ausencias. Él, como su hija, se hallaría siempre cortado en el momento del impulso, agitado por fuerzas contrarias, parado en pleno vuelo, sostenido por el silencio, y por un dolor cósmico y humano; un tigre inmovilizado en el salto, sujeto en el aire por el poder de su propia voluntad; o, tal vez, por el sentido de la belleza. Nehru tuvo el instinto de la belleza, de un modo casi occidental. Nehru fue un poeta de la vida. La flor en su ojal, la forma de moverse en el espacio, de manejar su cuerpo eran apolíneas, no dionisíacas, no abismales, como en sus compatriotas. Alberto Moravia, el escritor italiano, que también se encontraba en la India en esos momentos, ha dicho: «Con la muerte de Nehru, la India deja la poesía para entrar en la prosa». Pero, es más: Nehru, con ser un hombre que se amaba a sí mismo, como todos los poetas, era también un asceta que se entregó a su pueblo, usando su imagen casi como un actor, sacando así el mayor provecho a su encanto, para vencer, dominar, transformar un mundo. Hasta el último, Nehru se dio totalmente, sin reposo, sin descanso. Sus últimas palabras fueron: «He dejado todos los papeles en orden; todo está revisado y bien dispuesto». Era un karma-yogui, un hombre que encontró la liberación en el sacrificio, en la acción y en el amor apasionado por su patria. Rossellini me dijo una vez: «Yo conocí a Gandhi; era un político. Hoy he conocido a Nehru: es un místico». Nehru, el apolíneo, el dios griego, el pagano ―como le gustaba definirse―, el poeta de la vida, renunció al amor personal, a la vida misma, para darse por entero a la India.
A medida que los años pasaban y se le venían encima, parecía como que retornaba a las fuentes. Formado en el pensamiento racionalista y pragmático del socialismo inglés, sintió, sin embargo, gran atracción por el budismo. Una vez me dijo: «Todos somos Buda; Buda está en nosotros». Y me miró ansiosamente, como en espera de una respuesta, de una confirmación.
Nehru fue un «servidor». También fue un héroe, en el sentido de los griegos y de los dioses clásicos. Un eterno joven. No pudo aceptar envejecer. Se enfurecía con su cuerpo cuando este no le respondía ya. Como por un milagro se sobrepuso a la parálisis. Su furia la venció. Y solo le mató su corazón de hombre, su corazón demasiado humano.
Quiero ahora solo recordar escenas, como cuadros. Veo a Nehru en el aeropuerto de Delhi, a la llegada de un primer ministro del Pakistán, en medio de la turba que ha roto todas las barreras de contención, para saludar al dirigente extranjero y a su propio primer ministro. La policía es impotente para contener las masas. A mi lado, el embajador de Japón ha caído al suelo. Me subo en una silla, con el embajador yugoslavo, y vemos a Nehru arrebatarle el bastón a uno de los policías y empezar a golpear a la muchedumbre, para poner orden. Como por magia, esa figura leve, perdida entre la muchedumbre, la aquieta. Los que son golpeados se sienten agradecidos, felices. La turba se calma.
Otra imagen. Mis hijos pequeños: mi hija porta un ramo de flores. Él se emociona y lleva esas mismas flores a su hija. Otra: toma entre sus brazos a mi hijo menor, le abraza, le golpea los hombros, la espalda, con familiaridad y ternura.
En mis peregrinaciones por los Himalayas, llegué una vez al valle de Kulu, o valle de los Dioses, y crucé el paso de Rohtang, a más de trece mil pies de altura. Poco después, Nehru también deseó ir a esos lugares. Toda la prensa de la India y sus colaboradores se oponían. Lo consideraban peligroso; el corazón del primer ministro podría flaquear. Le encontré en una reunión y le dije:
―No haga caso, vaya. Si no lo hace, se arrepentirá después.
Nehru se alejó sin responder; dio unos pasos y se volvió.
―Tiene razón ―dijo―, uno se arrepiente siempre de lo que no ha hecho, nunca de lo que hizo. Iré.
Y fue. Escaló esas alturas. Arriba, contemplando las lejanías, en donde se encuentra el Ladakh y el Tíbet, las montañas azules en el horizonte, Nehru exclamó: «Allá lejos se extiende otro mundo». (Recuerdo exactamente la frase, publicada por los periódicos de la India: «Yonder lie another world»).
A su regreso fui a esperarle y le pregunté si había visto en las alturas un túmulo de piedras grabadas por los peregrinos budistas, con la inscripción tibetana «Om mani padme hum». Me respondió que no. Yo había traído conmigo dos piedras con la inscripción. Le hice llegar una de ellas. Se dice que sacar esas piedras de las cumbres trae mala suerte. Pero Nehru no creía en esas cosas y estuvo feliz de tenerla. Me envió una carta de agradecimiento, que aún conservo, junto con mi roca tibetana del valle de los Dioses.
Nehru amaba las montañas, especialmente las de su Cachemira ancestral. También practicaba el yoga. Un día me envió su maestro, un yogui alto, joven y barbudo. Enseñaba una suerte de ejercicios de respiración, mezclados con lavados de agua con sal. Hoy le he visto ahí entre los que velaban al primer ministro.