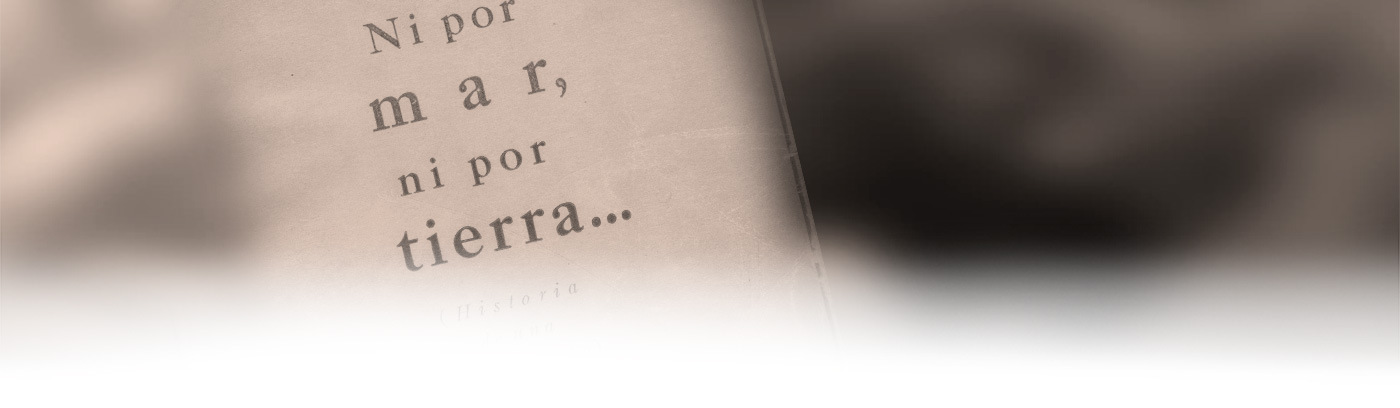El Mercurio (Santiago de Chile), 28 de junio de 1964.
«Todas las religiones y cultos se mezclan, para despedir al héroe».
Amanecer
El Gobierno yugoslavo enviará una misión especial a Nueva Delhi para hacerse presente en el funeral de Nehru. Apenas si hay tiempo, pues se anuncia que el cortejo fúnebre saldrá a las ocho de la mañana del día siguiente, en dirección a las riberas del Jumna sagrado, en dirección de la pira de maderas de sándalo. Se ha preparado un avión especial que pueda combinar, en Beirut, con el avión de la Air India que volará directamente a Nueva Delhi. Me comunican que hay un sitio reservado para mí.
¿Cómo no ir? ¿Cómo no estar presente en la última despedida a ese amigo de casi diez años de India? Hace solo dos que me alejé de la estación de Nueva Delhi. La hija de Nehru, Indira Gandhi, llegó al andén a despedirme. Traía en sus manos un pequeño bastón de sándalo. Era el bastón de mando con el que Nehru solía viajar por su dilatada India y por el extranjero. Me lo enviaba ahora con el siguiente recado: «Por si necesita pegarle a alguien en Yugoslavia». Aquí está ese bastón; lo contemplo largo rato. Recuerdo también cómo Nehru recibió la noticia de mi traslado de la India. Le encontré casualmente en el aeropuerto, creo que esperando a algún gobernante extranjero; no recuerdo a quién. Se me acercó a preguntarme:
―¿Es cierto que se va? ¿Es verdad que nos deja?
―Sí ―respondí.
―Lo sentimos mucho ―dijo.
Su recuerdo está tan claro en mi mente. Nunca he dejado de escribirle y él siempre me ha respondido. Le he enviado también mis libros; el último, sobre India. Fue más que un amigo para mí cuando, hace tantos años, llegué a India, joven e inexperto. ¿Por qué? Nehru no era fácil. Chester Bowles, embajador norteamericano, cuenta de su embarazo en la primera entrevista, cuando Nehru se quedó en silencio por casi diez minutos, mientras él hacía lo posible por interesarle con algún tema. Eran los silencios de Nehru, los vacíos, el abismo de Oriente, incomprensible para una mente occidental. Nunca caí en esos vacíos; él nunca me dejó caer allí como una piedra. Con él también fue un reencuentro ―como con Hermann Hesse y con el doctor Jung―, el reencuentro con un amigo de hace cientos de años, algo que se establece más allá de las palabras.
Es por eso que ahora estoy de nuevo en la India, en este país al que no pensé volver tan pronto, ni en estas circunstancias. Es el amanecer del verano de 1964. El 27 de mayo. Nehru ha muerto ayer. De nuevo esta tierra tan conocida y los mismos rostros que se alegran de verme. Ayer ha llovido y el aire de la mañana es puro y transparente. No hace aún calor. Los perfumes penetrantes, envolventes, me traen muchos recuerdos. Los pájaros se posan sobre cornisas y ruinas. Un taxi me lleva a la casa del primer ministro. Quiero ir directamente a su encuentro. En las cercanías de la mansión se mueven ya las masas de los humildes, y policías con turbantes y largos bastones tratan de poner orden. Las puertas del jardín se han abierto y por ellas penetran aquellos que desean ver por última vez al hombre que gobernara un subcontinente de razas, idiomas y religiones tan diferentes, solo con la fascinación de la poesía. Son madres, niños, ancianos que han permanecido allí toda la noche, esperando, entonando los cánticos que vienen de los siglos.
Como puedo me abro paso y llego también hasta los muros. Alguien me reconoce, sin admirarse de mi presencia, y me invita a penetrar en el amplio hall cubierto con bloques de hielo para refrescar la atmósfera. El funeral se ha postergado, para dar tiempo a que lleguen los dignatarios extranjeros, desde distintos lugares del mundo. Aquí están los rostros tan conocidos por mí. Desde ayer, sin comer, sin dormir, Indira, la hija; también la señora Pandit y la señora Hutheesing, las hermanas de Nehru. Las contemplo en los ojos profundos, junto mis manos en el namasté ―«saludo al Dios que hay en ti»― y me inclino. Allí, sobre un lecho de rosas, de flores, cubierto con la bandera de la India, color azafrán de los peregrinos de Dios, de los «sadhus», está Nehru. En el ojal de su blusa de «kadhi» blanco hay una rosa roja, colocada seguramente por su hija. Trato de ver, de mirar, ese rostro sereno, bello, con una suave sonrisa, en paz al fin. Alguien me toma de la mano y me saca de allí. Me lleva por la amplia escalera hacia lo alto. He recorrido este camino tantas veces. Entramos a una sala con una mesa al centro. Alguien viene: es la señora Hutheesing, la hermana menor de Nehru. Todos han salido. Estamos solos. Nos sentamos. Ella a la cabecera y yo a su izquierda. Recuerdo: aquí estuve el último día con Nehru, en el almuerzo de la despedida. Nos hallábamos sentados de la misma manera. Allí estuvo la señora Hutheesing y aquí, en la silla de la izquierda, Nehru. Es el comedor de su casa.
Los brahmanes entonan sus cánticos, sus melopeas. El Ramayana, el Bhagavad Gita son recitados junto con el Corán. Todas las religiones y cultos se mezclan, para despedir al héroe.