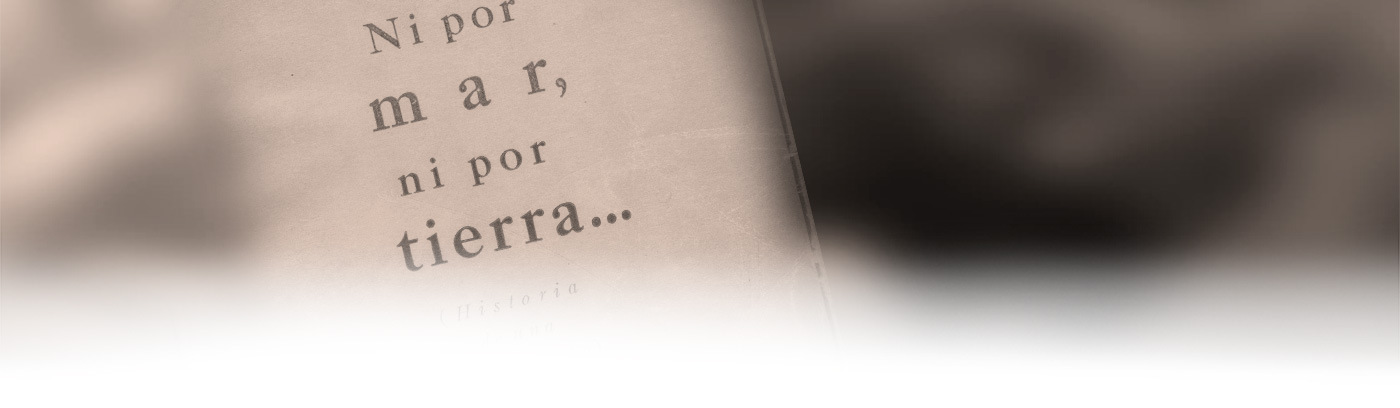Formó parte de la polémica literaria suscitada ese año en torno al cuento.
―Yo adoro a Maruja ―decía, mirando a Antonio―, la quiero y ella me quiere, me casaré con ella. He comprado un carro de esos… Usted conoce, de esos que después de las doce de la noche salen a regar las calles y tiran agua para todos lados. Después que la posea, saldré a regar las calles.
Ella se había sentado, tenía las manos sobre la falda. Recogió las rodillas y, mostrando su pierna blanca, exclamó:
―Bautista, te adoro.
Bautista se levantó violentamente y en el medio de la pieza, con un brazo en alto, rugió.
―¡Maruja, te adoro!
Enseguida, volviéndose violentamente hacia Antonio:
―¿Por qué dice usted que miento?
Pero Antonio no había dicho nada. Bautista lo sabía también.
―Sí, usted no ha dicho nada, pero es su pelo, su cabello, en él me veo como en un espejo; se parece usted tanto a un ropero…Maruja, mira, mira aquí un hombre-ropero…
Maruja miraba por la ventana. Bautista, riendo a gritos, decía:
―¿Quiere usted guardar mi ropa, señor mío, quiere usted colgar mi traje en la percha de su alma, quiere usted verme desnudo?
Y súbitamente empezó a sacarse los pantalones.
―¡Bautista! ―gritó ella.
Bautista se puso serio. Miró tristemente a Antonio.
―Qué quiere usted, no sé; pero estoy loco; quizás me habría usted salvado…
Maruja se dirigiría a Antonio.
―Yo sabía que allá, en esa casa de enfrente, vivía un hombre. Todos lo sabíamos. Nunca se le vio; pero lo sabíamos. Yo, Marta, sabía que hoy había llegado su hora.
Bautista, alejándose por la puerta, decía con voz plañidera:
―Yo no debo dejarlos, yo tengo que quedarme, yo no puedo irme.
Y se fue.
―Yo sabía ―decía Maruja, apoyando la frente en los cristales―, yo sabía por sobre todas las cosas. Y cuando sonó su hora, yo abrí mi ventana y canté, canté un canto tan triste como mi vida, como la vida del hombre, de nuestro hombre.
―Mi historia es corta ―dijo Antonio.
―Ya lo sé ―dijo ella―. ¡Háblame!, amor mío.
Él sumergió su mano en el bolsillo y sacó una última bola de naftalina, que se había olvidado.