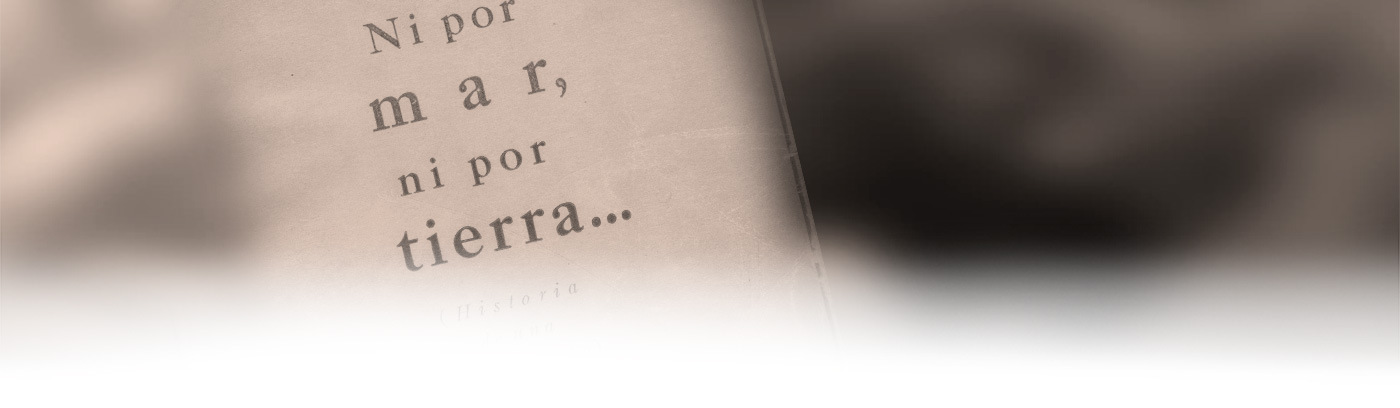La revista Atenea lo publicó en septiembre de 1948.
Un vago recuerdo lo perseguía mientras continuaba inmóvil en ese mundo en el que todo lo creaba la imaginación. Aquí era tan distinto que apenas si podía fijar la memoria sobre esos sucesos lejanos, acaecidos en un mundo físico, allá abajo, o allá adentro, en que los sentidos palpaban y tocaban las cosas desde fuera. Esta alma, sentada sobre un montículo de luz sonora, empezaba a recordar con un gran esfuerzo y con dolor los últimos momentos que vivió allá.
Siempre existieron en la tierra lugares que el hombre consagró debido al eco interno que le despertaron. Por eso, aquel sitio descubierto en medio de las montañas de su patria le produjo a él una alegría suave y una emoción profunda. Lo recordaba brumoso en la cima de los montes. Sobre el lomo de algo, de un caballo (como llaman allá), atravesaba las pircas de piedra y pasaba al galope por el páramo blanco, cubierto de árboles de espino que extendían sus ramas retorcidas, torturadas. Extraño paisaje en la altura, rodeado de montes oscuros, con la lejanía de las cumbres nevadas y la presencia de unos cerros áridos, pelados, cubiertos por rocas sueltas, descascaradas, muy antiguas, en medio de las cuales crecían boldos añosos, rezagados, con troncos semipétreos, presentes expresiones de la tortura de una existencia milenaria que no ha cambiado de forma ni de actitud.
Los cascos del lejano caballo resbalaban sobre una roca extendida. Desde ahí se contemplaban los espacios y los campos.
Él vino siempre; eligió este sitio para sus soledades y aquí comenzó a meditar y a esperar. Físicamente presentía la antigüedad de este lugar y desesperaba de no poder penetrar en el fondo de su secreto. Se sentaba bajo un boldo espeso y persistía mirando las rocas que adoptaban figuras de rostros humanos o de animales; había una encorvada, como loba marina con sus cachorros menores. En la sombra reseca de los boldos, el viento creaba formas de hombrecillos diminutos. Cerraba los ojos y en el silencio de su alma cansada escuchaba los múltiples ruidos del mundo: el canto de los pájaros, el anhelar de las liebres, el grito lejano de los valles y el incendio silencioso e invisible del sol. Se levantaba, abriendo sus ojos fríos y orgullosos hacia los cielos.
Y fue solamente un día, impresionado por el ascenso de una nube que escalaba la base de los montes y por el grito lejano y melodioso de una vaquera, cuando se decidió a exclamar: «¡Oh, Luz Impalpable, que estás distante y me dominas!».
Descorazonado se sentó sobre una roca, bajo el alero que formaban las ramas de un boldo. Sentía el pecho traspasado de angustia. Y ahí se quedó largo rato, hasta que empezó a invadirle un desvanecimiento, un letargo desconocido. Continuó en esta forma mucho tiempo, de modo que no podría precisar a qué altura de la mañana había llegado el día. Y fue así como el desmayo de su voluntad se le fue haciendo un raro suceso imposible de vencer. Ahí estuvo, hasta que vino el viento y lo azotó. Y después, la niebla cubrió los campos y llegó a las altas cumbres. El sol se perdió lejano. Los ruidos de la vida salvaje desaparecieron detrás de los velos que empezaron a cubrir el aire. Y, de pronto, admirado, pero siempre en lo hondo de esa extraña e incitante inmovilidad, comenzó a escuchar una voz que le hablaba como dentro de sí mismo. Era una palabra instantánea y grave que procedía también de la existencia de las cosas vecinas como si él estuviera adentro de ellas. Y supo que era la voz, la palabra del paisaje, ese ruido único que todo estaba haciendo desde hace miles de años en la cima de estas montañas, que en este momento descorrían su velo de misterio y de muerte ante el viajero insistente.
Y era profundo y terrible el secreto de ese paisaje, ante el cual el alma se sobrecogía de un frío como el de la niebla que estaba envolviendo las alturas.
Una a una las rocas fueron hablando su palabra antigua. Vino primero la voz de aquella piedra incrustada en la cima. Llegó junto a él y cayó recogida y quebrada a sus pies, diciendo:
―Mira, si tienes alma y valor, mi imposible existencia, mi tortura indecible. Soy casi un rostro, casi una forma, sin embargo, no tengo ojos para contemplar los espacios; si te aproximas, verás que no existen y solo son una apariencia, una ilusión, una hendidura falsa, lograda a costa de múltiples angustias y de un deseo espantoso de cambiar de actitud. Millares de años llevo sin que mi energía cambie de postura. Tengo sed de cambio, tengo dolor, amor de disolverme, de partirme, de quebrajarme y de seguir en granitos menudos el curso tumultuoso de algún río. Mi maldición es esta inmovilidad, este cansancio de permanecer y esta opresión de una forma retorcida que adivino en mi nada. Si yo no puedo sentir mi sufrimiento, seguramente hay alguien que sufre por mí. Y mi deseo imposible es el de poder desear.
Enmudeció esta roca.