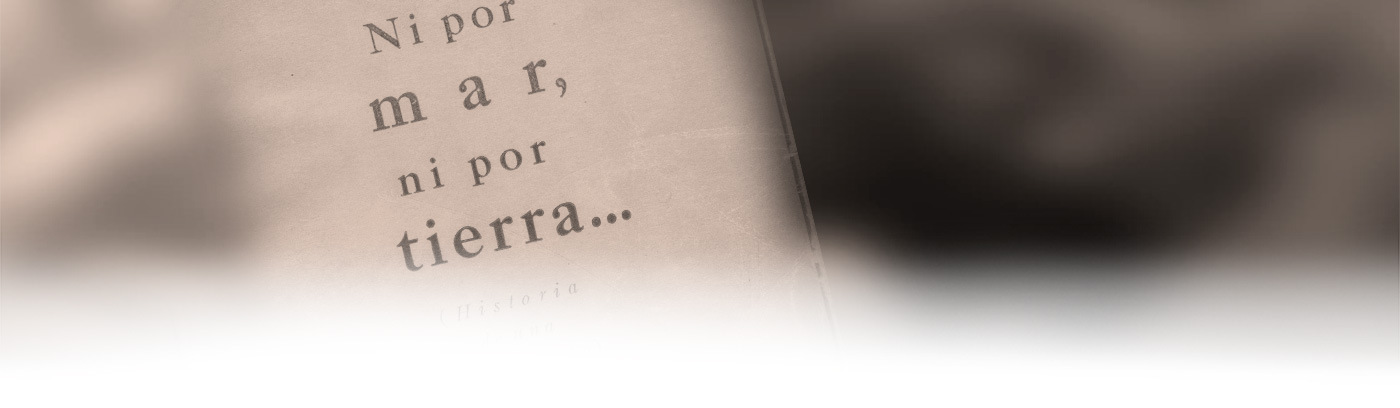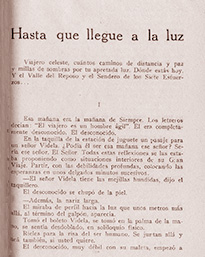
Su colaboración como cuentista en la Antología del verdadero cuento en Chile.
Con los ojos abiertos sobre el lecho, largo rato, descansando de su sueño. Una ventana se abría al escarpado paisaje de un cerro, con quiscos y malezas viajeras. ¡Cordillera!… Una rama de ciruelo sostenida, apuntalada por un cordel, cruzaba el espacio de la ventana. Había manzanillones y suspiros. Ni un olor, de tanta vegetación extraña, era perceptible. El aire seco y el cielo triunfaban. Y el cielo, como el agua, no tiene olor.
Raros ruidos en el cuarto del lado. La campana sonaba aún en su imaginación. Salió.
El comedor.
La Gran Ventana.
El cerro. La Montaña. Las cuatro y media de la tarde. El sol preciso sobre el monte inmenso, a dos centímetros, dejaba caer su luz vertical y eterna. Era la más grandiosa fiesta de la Luz. Y por consiguiente, de la sombra. Luz y Sombra en esa divina montaña, en un combate de epopeya gigante. El más maravilloso respeto en la lucha de la Sombra y de la Luz. Y la Montaña Divina, creciendo en el combate, en el juego de luz y sombra, en ese soberbio amor del día, a esa hora justa en que el día llega al paroxismo violento y terrible de su amor.
La Cordillera Santa. La Cordillera como un santo, con sus aureolas de luz y sus totales abismos de sombras. Ahí estaban sus gigantes vestidos de plomo, sus inefables silencios y humildades. Su pueblo lento, en espera.
Él, el desconocido, nuestro desconocido, cayó de rodillas frente a los ventanales. Pero los demás ni siquiera lo miraron, agachaban el busto sobre el té, sobre la mantequilla, dando, de un extraño modo, la espalda hacia la Montaña.
La luz rebotaba, saltaba, daba botes, multiplicaba en sensuales formas las alturas, borraba los detalles, creando mórbidos planos, sobre la tierra y la hora completamente femeninas.
Videla, muy rojo, lo tomó de un hombro y lo levantó.
―Siéntese… Esto es vulgar, ¿entiende?, vulgar. A todos…
Él se llevó la taza a la boca.
―A todos… En un comienzo, igual. Mire ahora usted.
Señalaba el comedor.
―¿Y el soldado?
Junto a las ventanas, en una mesa, tomó asiento una mujer alta, con piel cálida y cansada, con brazos de una blancura sorda.
―¡Aquí está! Mírela. ¡Ella es! La que se arranca…
El señor la miró.
La mujer dio también la espalda a la montaña. Miró a todos lados, se frotó los brazos, y, cuando entró el hombre de la bata, con sus dedos largos soltó el escote y descubrió sus senos. El hombre bajó la vista, se colocó al frente, la ocultó a sus ojos, mientras ella se transportaba en un físico y anormal éxtasis religioso.
―Anteayer ella escapó. Huyó. Quiere salvarlo. El cuerpo de ella es la muerte de él. Y él lo sabe. Pero, según tengo entendido, prefiere beber la muerte en esas dos maravillosas fuentes de Dios; porque la persigue, la encuentra y la vuelve por aquí.
Guiñaba un ojo y hablaba en alta voz, para todos.
El hombre de la bata no volvía la cabeza.
Esa noche no bajó a comer. Tendido sobre su lecho, pensaba: «Ese hombre del lado duerme y reposa a todas horas sobre su mujer. De este modo la vigila, para que no huya».
Abajo, en el comedor, el auténtico Videla se levantó de su silla, se colocó en el medio del cuarto y con voz solemne dijo:
―Yo, señores, soy vuestro traductor.
Entonces, lo mataron.
Momentos antes, Videla, aún vivo, quiso hablar del hombre de la bata. Pero este lo miró fijo a los ojos y el charlatán quedó en silencio y se comió su propia voz.
Ahora era la noche.
Apenas dormido el señor empezó a sentir esa sensación asimétrica de las pesadillas, de las noches malas, en plena inanición del cuerpo. Su alma desprendida hacía eclosión en una tierra roma, donde se caía verticalmente y huía, caminando de lado. El delirio de su alma lo afiebraba en el cuerpo dormido. Una fuente, por ejemplo, unos baños calientes en la montaña. Es de noche y la tierra es fría. Su alma le dice: «Duerme dentro de los baños». Su cuerpo reposa en el agua. Empieza a fallar el corazón. No siente. Se sume. Hace inmersión en el profundo mundo del agua y de la inconsciencia. Va muriendo. Su conciencia de algún modo sabe que la cabeza está abajo del agua, que se ahoga; pero a pesar de todo esfuerzo no puede retornar o despertar. Entonces, obcecado por lo oscuro, en ese total dominio de lo inconsciente, un mandato, que no es de la razón, que es alguna penosa conservación vital, emerge, sube lentamente, con parsimonia y seguridad. Y el cuerpo salta, se levanta fuera del agua.
El señor, sentado sobre la cama, descubre que está despierto: que ha despertado. Por la ventana hay una luna amarga y la rama del ciruelo, muda; pero como si hubiera estado diciendo algo.
El señor descubre que está aterrado. Un miedo presente y grande se ha parado en el centro de su cuarto, rebosando de su alma, que tiembla como un pobre pajarito enfermo. Es ese miedo que azota al hombre solo en las grandes edades de su vida, como el más poderoso y desconocido viento geográfico. Es ese pavor indecible que pone al hombre, por una vez en su vida, en contacto con lo más íntimo y sólido de la existencia.
Entonces se sabe qué débil, delgado e inseguro es el origen.
¿Quién dirigía su vida? En medio del aire, superiores manos crecían hasta su garganta. La bombilla, prendida ahora, se balanceaba, daba tumbos, el camarote giraba. Las cuatro paredes tienen una palabra que decir.
Y todo calla, sin embargo, todo calla. Los cuadros son seres vivos, que salen de sus marcos, alguien podría gritar con una voz apagada hasta matar. Los muertos, que no han muerto, están vivos en sus tumbas, sus cuerpos, tibios y palpables a nuestro lado.
―¿Quién dirige mi vida?
El señor siente que alguien dirige sus actos, que su vida la piensa alguien. Que hay un ser enamorado de él. Y el terror lo deja trémulo, sin conocimiento. Alerta.
El señor cierra los ojos. Ya no hay luna. Descubre que la ventana está cerrada. Descansa.
Pero alguien lo mira, alguien lo observa en su sueño. Abre los ojos. El postigo de la puerta a la pieza del lado está abierto. Agudiza la vista. Horror. ¿Qué hay ahí? Es el rostro de un hombre, con los ojos fijos y grandes, que el señor reconoce.
Enciende la luz y la ventana se cierra rápidamente. Se levanta. Se pasea por la pieza. Oye al lado un ruido de cálidas palabras. Un susurro femenino. Una espada de luz fina, como si contemplaran por la rendija, la sombra oculta de unos ojos. ¡Ay! Matar con una daga de luz.