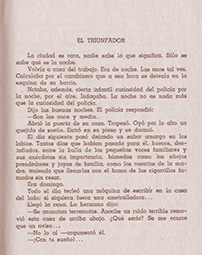
Escrito en 1936, forma parte de La época más oscura.
Qué extraños pájaros son ambos. Él, aprisionando el revólver de una manera completamente nueva; el otro, curvo, un poco negro, metiendo ahora los ojos debajo de la frente, ha seguido por un momento con su atención a las mujeres; sus manos caen a lo largo de su cuerpo, falsamente tenues, sueltas y vencidas en apariencia. Hay una atmósfera floja entre ambos, hay un golfo por el que fácilmente el ladrón puede huir. El ladrón se da cuenta lentamente, su sensibilidad está al borde del golfo, oculta los ojos para conservarlo. Se echará a nado, piensa. Hay un golfo; a través de él no llegará la bala. Las manos del ladrón caen a lo largo del cuerpo. El otro siente que de pie no puede hablar. Se sienta. Habla.
―Quieto, entiendes, quieto. Siéntate… Así… Usted conoce, usted viola la propiedad privada, mientras tanto es violar… Un gesto suyo y yo lo mataré, lo mataré sencillamente, sin remordimiento. Porque al violar la propiedad privada pone en peligro la vida; usted es el representante de la muerte, usted trae la muerte en sus manos; porque usted matará si es necesario, ¿no es cierto? (El ladrón afirma que sí). Y mata de hecho casi, virtualmente. Todo hombre que entra o sale por una ventana mata algo, siempre, ¿no es así? Usted pone en juego mi vida, la vida que siento en mí; si yo me descuido un milímetro, usted me saltará encima, y ya no podré ver más una noche, una yerba, o lo que sea. Yo entonces aprieto el dedo, así (el ladrón frunce el ceño, está inquieto, siente al otro), y cinco balas, las cinco balas van de un viaje hacia usted, y usted se acabó, ¿entiende? Y yo quedo como si nada… Yo nunca he matado a un hombre, no sé cómo será aquello; pero hoy no sentiría escrúpulos. Haré un gesto preciso, cumpliré con una ley, ley de la defensa, ley que rige la vida. Al cumplir esto paso a ser nada más que un hombre.
El ladrón bajaba la cabeza, serio; pero una sonrisa vagaba por su rostro. El otro, a pesar de todo, había dicho ciertas cosas como aprendidas, y eso llegaba perfectamente a su piel. Como aprendidas, y era eso lo que lo hacía quedar serio más allá de su sonrisa. Sabía que las cosas aprendidas son las temibles; el hombre, por lo general, cumple al pie de la letra las cosas aprendidas; se sacrifica, con frecuencia, en aras de lo establecido.
Él sentía el peso del revólver sobre la mano. La hermana había avisado… y nada. Las mujeres aparecieron.
―¡Cuidado, Pedro, mira que ese hombre es un asesino!
¿Qué hacer? Él tenía deseos de disparar. ¿Por qué no lo mataba de una vez?
―¡Levántate! ―le dijo.
Tiró la linterna sobre un sofá. Dio una vuelta y se colocó tras el ladrón. Apoyó el cañón sobre los riñones del hombre. Este se quedó frío como un ser de lata, y caminó hacia la puerta. La sirvienta, temblando, abrió.
Salieron. El aire helado hizo al ladrón sentirse absurdo. Él dejó caer el brazo sin que este se diese cuenta.
―Son las cuatro, ¿dónde hay una comisaría? ―dijo.
―Más allá ―agregó el ladrón.
Parece que sufría por ir preso. Sonó una campana, y un gallo de amanecer cantó. El canto de los gallos en la ciudad los hace aparecer extraños. Casi se lo dijo al ladrón. Ahora es su compañero de camino. Piensa que a lo mejor intentó robar por necesidad…, hay tantos necesitados… El ladrón iba cabizbajo.
―Tengo sueño ―sonrió él―, son las cuatro, ya amanece, ándate…
Sintió molestias de su propia comedia.
―Vamos ―agregó el ladrón―, no sea niño.
Y sonrió de mala manera, insoportable.
Él sintió el golpe; por dentro lo invadió rabia y vergüenza. Jugándose el todo por el todo, le dio vuelta la espalda. Podría matarlo si quisiera, para él ese canalla no existía, era una piltrafa inmunda de la ciudad.




