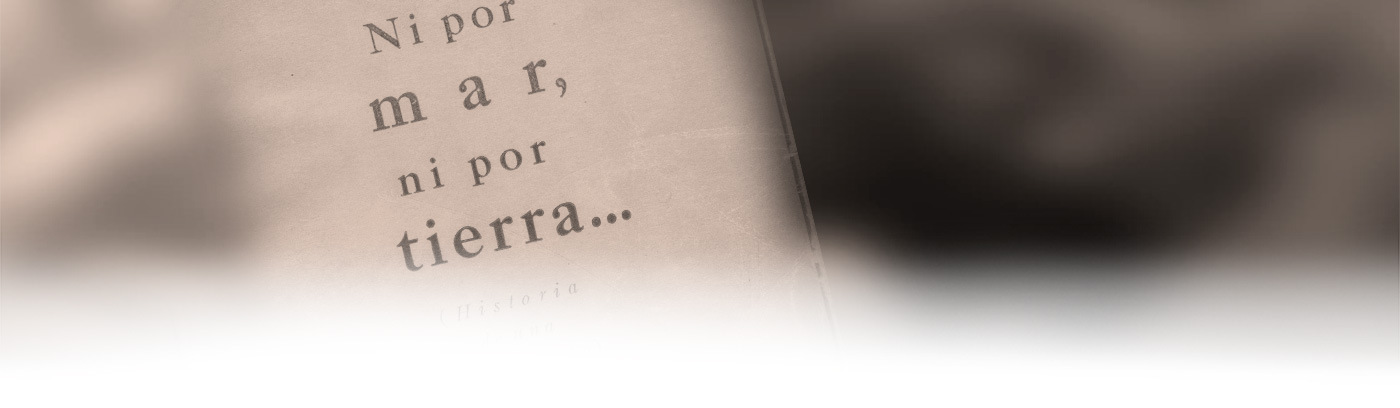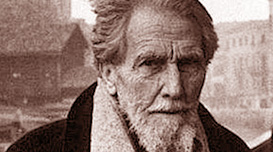Formó parte de la polémica literaria suscitada ese año en torno al cuento.
Hoy, núm. 338 (12-5-38).
Hace años atrás, un día, alguien cantó una melancólica canción en una ventana.
Antonio, que vivía dentro de un ropero, despertó. Se llevó sus manos blancas a los cabellos. Su pelo estaba liso, como un espejo interior. Ahí se reflejó la canción. La pierna izquierda, tal vez la derecha ―¿cómo saberlo?―, se había congelado, dormía, enmudecida por el tiempo, imitando ya la dulce moldura interna. Salió fuera de un salto. «¿Quién canta?» ―dijo―. Ahí estaba la vida que él dejó.
Antes de caminar empezó a sacar de sus bolsillos las bolitas de naftalina que, con paciente precaución, introdujo entonces, antes de guardarse, para conservarse idéntico a través del tiempo.
Antonio dio tres pasos. Qué extraño. Cómo cambia, Dios mío, un hombre si se guarda en un ropero algunos años. Parecía exactamente un ropero que al cerrarse quebró la llave dejando la mitad dentro de la cerradura. Un ropero herméticamente cerrado, con el espejo trizado además. Dio otro paso. ¿De qué le habían servido las bolitas de naftalina? La polilla se le había metido en el alma, en el alma.
Afuera estaba la vida, que llaman, la mala vida… Contar la historia de un hombre que se ha guardado en un ropero es cosa extraña; pero no por eso menos posible. Yo lo vi, yo conocí mucho a Antonio.
He aquí la historia de Antonio.
Miró la estancia. Todo estaba igual. La puerta entornada, la ventana en intimidad, sobre la mesa los papeles que él hubo de soplar antes de morir ―¿antes de qué?―. Se encaminó a la ventana. «¿Quién habrá cantado, para decidirme a volver así a la vida?». Miró.
Allá al frente hubo siempre una casa blanca, lo recuerda Antonio. Alguien cerró rápidamente los postigos al frente. Antonio se decidió. Era el momento, era la hora. Bajó la escala de dos en dos peldaños. Abajo, en el patio, estaba la dueña, la patrona.
―Qué tal…
Extraña mujer, ni siquiera se extrañaba.
―Soy viuda, soy viuda.
―Me voy, vieja, me mudo definitivamente. ¿No te acuerdas de mí? Devuélveme el espejo, ladrona.
―Soy viuda, ¿no ve usted mi ropa negra?
―¡A mí qué me importa! Te pagaré en el valle de Josafat.
―Mi ropa negra tendida al sol.
―Mis enaguas negras.
―Mis calzones negros.
¿Cómo era que esa mujer no se extrañaba después de tanto tiempo sin verlo en su misma casa? Antonio salió en puntillas. La criada lo esperaba detrás de la puerta de calle. Lo atrajo al quicio, a la hornacina. «Antonio, mi señor, qué olor a naftalina y a humedad…». La criada se le refregó, con las polleras recogidas y apretadas contra la barriga.
―Déjame.
Salió. Atravesó la calle en puntillas. Atardecía. El sol caía sobre los árboles verdes de la acera. Lloraba la música de los crepúsculos. El mundo. «Una tarde abandoné la existencia, una tarde volví a la existencia». Antonio estiró su mano blanca y tocó el timbre en la casa de enfrente. Esperó. Esperar era fácil para Antonio.
Cuando la puerta se abrió desde lo alto, por un cordel, Antonio preguntó: